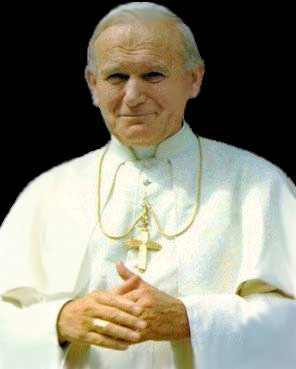¿quién sostiene a quién?
Por Edgardo Fretes
Dice Héctor Ruiz Núñez en su libro “La Cara Oculta de
la Iglesia":
“La mayor parte de los bienes de la Iglesia argentina
tienen su génesis en la época colonial. En los siglos XVI y XVII la corona
española cedió cientos de miles de hectáreas a los obispados y a los conventos
que se establecieron en el nuevo mundo. En el siglo XVIII, en cambio, el
crecimiento de las propiedades eclesiásticas derivó de donaciones y
herencias".
En lo que hoy es Argentina, la Iglesia tenía 35.000
hectáreas de campos donde luego se establecieron los partidos de Luján, Merlo,
Avellaneda, San Pedro, Arrecifes, Moreno, Quilmes, Magdalena y Tres de Febrero;
en la provincia de Buenos Aires. También la Iglesia era propietaria de 300
manzanas en la actual Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La renta que producían estas tierras servían al
sostenimiento de las obras religiosas, el mantenimiento de orfanatos,
hospitales y a la creación de nuevas comunidades y parroquias, en una región
que crecía con gran velocidad demográfica.
Continúa el reconocido (anticlerical) periodista de La
Nación:
“Bernardino Rivadavia, siendo ministro de Gobierno de
Martín Rodríguez, produjo un hecho que durante 150 años fue motivo de debates y
reclamaciones entre la jerarquía eclesiástica y el gobierno: expropió numerosos
inmuebles de la Iglesia ‘no necesarios para el culto’. Los sucesivos decretos
no se limitaron sólo a los bienes, también reglamentaron distintos aspectos de
la actividad religiosa, dentro de un proyecto conocido como Reforma
Eclesiástica".
Esto ocurría en 1822. El detalle a tener en cuenta es
que, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de las expropiaciones, el
Estado no dio a la Iglesia pago o indemnización a cambio. Muchas comunidades
religiosas quedaron literalmente en la calle, tal fue el caso de los Monjes
Recoletos a los que se les quitó la propiedad donde hoy podemos visitar el
Cementerio de la Recoleta.
Luego fueron las sucesivas Constituciones, las de 1853
y 1994, las que consagraron en su Artículo 2, el sostenimiento del Culto
Católico y fue el gobierno militar de la última dictadura el que promulgó una
ley dando respuesta definitiva al reclamo de la Iglesia, por aquella renta que
había dejado de recibir por los bienes expropiados.
Pero hay más. Alguien insospechado de clericalismo
como Bernardo de Irigoyen, en la sesión del 11 de agosto de 1871, de la
Convención Constituyente de Buenos Aires, decía:
“La verdad del caso, Señor Presidente, es que la
Iglesia se sostenía con los bienes que poseía, donados por los fieles. Vino el
año 22 en que el gobierno concibió la idea patriótica de una reforma general, y
en ella comprendió también al clero. Se inició pues la reforma eclesiástica, y
para llevarla a cabo sancionó una ley que en su artículo 19 dice lo siguiente:
‘Desde el 1 de Enero de 1823, quedan abolidos los diezmos y las atenciones a
que eran destinados serán cubiertos por los fondos del Estado’. Viene enseguida
otra disposición de la misma ley de donde resulta que no fue la Iglesia
Católica la que trató de ser sostenida por el Estado sino que fue el Estado el
que tomó posesión de todos los bienes de la Iglesia, el que suprimió las
contribuciones con que la Iglesia se sostenía, y que fue el Estado el que
creyendo que estaba realizando una reforma liberal, una reforma de alta
conveniencia pública, dijo: Tomo a mi cargo el sostén del Culto Católico en
este país. Ésta es la verdad histórica“.
Es decir, en sencillas palabras: la Iglesia en
Argentina era una organización autofinanciada e independiente del Estado. Fue
el Estado el que la quiso hacer dependiente para disciplinarla e intentar
manejarla en su acción y discurso. Y esta verdad no la dice la Iglesia.
Los colegios católicos
La gran mayoría de los colegios católicos del país
reciben subvención estatal para el pago de sueldos. Esto es cierto. Tan cierto
como que son los mismos religiosos los que gestionan esos colegios y los mismos
fieles los que los mantienen en infraestructura y mejoras, elevando el nivel
educativo y haciendo patria en lugares rurales y de difícil acceso.
Pero la ecuación podría ser al revés: En lugar de
sacar la cuenta de cuánto “gasta” el Estado en los subsidios de los sueldos en
los colegios católicos, me gustaría preguntar: ¿Cuánto gastaría el Estado si el
30% del total del alumnado del país, que concurre a establecimientos católicos,
fuera a escuelas públicas? Un Estado que es corrupto, obeso y poco diligente,
¿cuánto erogaría en el funcionamiento de tal infraestructura?
El sostenimiento al revés
Según se desprende de la información que brindó el
jefe de Gabinete en el Congreso, el Estado destina anualmente unos 174 millones
de pesos al sostenimiento del Culto Católico. Ahora bien, en un país con un 30%
de pobreza, la Iglesia apoya y acompaña en las grandes ciudades y en los
rincones más recónditos del territorio, a muchas familias que se encuentran
agobiadas por el peso de un Estado que no llega a curar todas las llagas y a
atender todas las necesidades.
La Iglesia Católica en Argentina, a través de Cáritas
Nacional, invirtió durante 2016 en educación, ayuda inmediata y emergencias,
desarrollo institucional, abordaje de las adicciones y economía social y
solidaria, más de 94 millones de pesos. Si tenemos en cuenta que la colecta de
Cáritas se divide en tres tercios, el primero para Cáritas nacional, el segundo
para la Cáritas diocesana y el tercero para Cáritas parroquial, el número se
multiplica por tres y pasamos, sólo en 2016 a mucho más de 282 millones, puesto
que no estamos considerando las donaciones que en todas las parroquias se
reciben a diario, para el desarrollo de Cáritas y que no se cuantifican, porque
se van destinando casi en forma instantánea para cubrir las necesidades de miles
de familias.
No nos olvidemos de la Colecta +x-. Durante 2016 esta
colecta distribuyó entre las zonas más pobres del país, más de 35 millones de
pesos.
Así las cosas, teniendo en cuenta un mínimo
crecimiento del 20% entre 2017-18, la Iglesia Católica en su conjunto, estaría
erogando para paliar necesidades donde el Estado no está, alrededor de 380
millones de pesos.
Obviamente la Iglesia “hace el bien sin mirar a quién”
y nunca va a reclamar por este rol de caridad que le es propio, al Estado, al
que sí le es propio velar por el bienestar de todos sus ciudadanos.
Por Edgardo Fretes
Fuente: Diario “Los Andes”
(Tomado de Que
no te la cuenten)